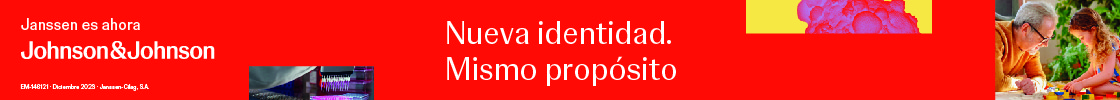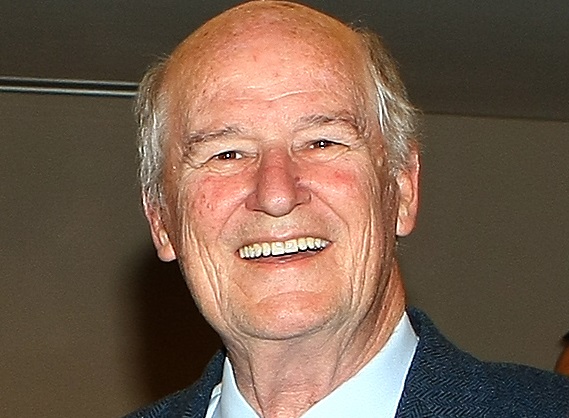Dr. Antonio G. García. Médico y Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Fundación Teófilo Hernando
La histórica evolución del diseño y metodología del ensayo clínico es harto curiosa. Como tantas otras facetas de la investigación clínica, al diseño del ensayo clínico actual se llegó tras una variada amalgama de circunstancias y accidentes que, durante más de 2.500 años, fueron perfilando la estructura de lo que se considera el primer ensayo clínico de diseño y ejecución correctas, el que en 1948 demostrara la sorprendente eficacia de la estreptomicina para curar la tuberculosis.
En el libro bíblico de Daniel se relata un curioso hecho. Nabucodonosor II de Babilonia diseñó el que podría considerarse como primer ensayo clínico comparativo de la historia. Descontentos con la dieta de carne y vino que se ofrecía a Daniel y otros compañeros esclavos judíos, alguien diseñó un estudio en el que, durante 10 días, un grupo de judíos se alimentó con la dieta del rey (carne y vino) y otro grupo con legumbres y agua. Los judíos del segundo grupo se sintieron mejor y más fuertes.
De ahí saltamos 1500 años para encontrar alguna referencia a la metodología del ensayo clínico en el Canon de Avicena. Ibn Sina (Avicena), médico y científico persa perteneciente a la Edad de Oro del islam, ya sugería que antes de dar aquellas pócimas del año 1025 a los enfermos, se estudiaran primero en animales. Por otra parte, cabe reseñar otro “estudio” en el que el cirujano francés Ambrosio Paré trataba las heridas de guerra aplicando sobre ellas aceite hirviendo. No programó realmente un ensayo clínico. Lo que ocurrió es que los guerreros necesitaban el aceite hirviendo para sus combates.
La evolución histórica de los hitos que condujeron al diseño actual del protocolo de un buen ensayo clínico abarca 2,5 milenios
Por ello, al carecer de este “remedio”, Paré recurrió a aplicar en las heridas un suave preparado digestivo a base de yema de huevo, aceite de rosas y terpentina. No había que ser un lince para conjeturar que esta opción terapéutica, que dejaba obrar a la naturaleza, era más exitosa que el aceite hirviendo; además, es seguro que los soldados agradecieron al cirujano la sustitución del drástico remedio por el suave preparado. Llegamos así al siglo XVIII, que pudo ser testigo de lo que podría considerarse ya un ensayo clínico de aceptable factura.
En este estudio, el protagonista fue otro cirujano, el escocés James Lind. En 1714 viajaba de médico en el Salisbury, un buque de la Armada inglesa cuya misión era cerrar el tráfico de barcos por el Canal de La Mancha. Tras semanas y meses en altamar, los marineros sufrían con frecuencia una enfermedad acompañada de encías putrefactas, manchas en la piel, fatiga y extrema debilidad en las rodillas. Estos marineros eran inútiles para el trabajo y muchos de ellos morían. Lind diseñó un ensayo comparativo con seis pares de marineros enfermos a los que administró seis “tratamientos” distintos, a saber: un cuarto de sidra al día, 25 gotas de elixir de vitriolo 3 veces al día, 2 cucharadas de vinagre 3 veces al día, agua de mar, una suave dieta de hospital y 2 naranjas más un limón al día. Solo este último tratamiento permitió la drástica recuperación de los dos marineros, que lo tomaron durante solo una semana, y se reincorporaron a las tareas habituales. Naranjas y limones; un tratamiento de vitamina C para el escorbuto. Un ensayo clínico comparativo que cabe tildar de razonable desde el punto de vista metodológico, dadas las circunstancias heroicas en que se diseñó y realizó.
Finalizaba el siglo XVIII cuando la palabra placebo hizo acto de presencia en el ensayo clínico. Un médico estadounidense de Connecticut, Elisha Perkins, ideó unos bastoncitos metálicos que, con unos simples toques en la piel, aseguraba que curaban las enfermedades reumáticas, aliviaban el dolor y reducían la inflamación. Envasados en estuches de lujo, los bastoncitos metálicos ganaron pronto fama, sobre todo a partir de que el propio George Washington los adquiriera. Perkins se hizo rico; y hubiera seguido haciendo fortuna de no ser porque a otro médico más juicioso, John Haygart, se le ocurrió diseñar un bastón de madera de igual forma y color que el metálico de Perkins. No encontró diferencia en los efectos (¡negativos!) de ambos bastones. El placebo desenmascararía la estafa.
Quizás el primer estudio comparativo que reunió ciertas características de un ensayo clínico fue el que hiciera James Lind en altamar
Daba comienzo el siglo XIX cuando el psiquiatra y antropólogo inglés William Halse Rivers tuvo curiosidad por conocer si la acusada fatiga que sufrían los bebedores de alcohol se debía, precisamente, a la droga de la que con más frecuencia ha abusado la humanidad a lo largo de la historia. Aunque no usó el término placebo, su estudio controlado avanzó metodológicamente en una interesante dirección, el uso del doble ciego. Administró alcohol a un grupo de sujetos y a otro, una sustancia inerte. Su conjetura se vio confirmada, ya que los sujetos del grupo activo tenían síntomas de cansancio que no lo sufrieron los tratados con la sustancia inerte. Ni los sujetos participantes en el estudio, como tampoco la enfermera que administraba los tratamientos, conocían cual era el activo o el inactivo. Se inició así la preocupación por evitar sesgos en el análisis de los resultados del ensayo clínico.
Pero la estadística tenía que irrumpir necesariamente en el diseño del ensayo clínico, cosa que aconteció en 1925 de la mano del ingenioso matemático Ronald Fisher, cuyo libro sobre El diseño de Experimentos de 1935 se convertiría en un clásico. El libro contenía un ensayo con un curioso título: “Las matemáticas de una señora degustadora de té”. Fisher, su amiga Muriel Bristol y el prometido de esta, William Roach, coincidieron en una cafetería de una estación en la que iban a tomar el tren. Fisher ofreció a Muriel una taza de té ya preparado, que esta rechazó con el argumento de que le gustaba añadir sobre el té unas gotas de leche. Ante la observación de que daba lo mismo, Muriel aseguró que podía distinguir entre el sabor del té cuando primero se añadía la leche y cuando la leche se adicionaba después. Ante la incredulidad de Fisher, William Roach le animó para que diseñara un experimento para probar la finura del gusto de su prometida. Dicho y hecho. Fisher preparó ocho tazas de té; en cuatro de ellas adicionó primero la leche y luego el té y en otras cuatro añadió primero el té y luego la leche.
El concepto de doblemente ciego se introdujo a principios del siglo XX con el experimento de Rivers sobre alcohol y fatiga
La distribución de las tazas fue aleatoria; como las permutaciones posibles eran de 70, parecía imposible que Muriel pudiera acertar las 8 posibilidades simplemente por azar. Por ello, el hecho de que acertara el orden en que se adicionaron té y leche en las 8 tazas, aseguró la certeza de la hipótesis. En aquel curioso e improvisado experimento, Fisher acababa de definir su afamado test exacto y lo que fue más importante, introdujo la idea sobre la importancia de la aleatorización de los “tratamientos” (las tazas de té) que luego serviría para sentar las bases de la asignación aleatoria de las intervenciones en los distintos grupos de pacientes de un ensayo clínico.
Aunque en 1908 Rivers ya utilizara el diseño doble ciego en su estudio sobre el alcohol, fue en 1943 cuando se recurrió expresamente a tal abordaje metodológico en un ensayo clínico. Se trataba de verificar la certeza del uso empírico de patulina para el resfriado común, un extracto del hongo Penicillium patulinum. El ensayo clínico incluyó una muestra numerosa de pacientes (1.000), fue doblemente ciego para médico y paciente, se incluyeron dos grupos, patulina y placebo y los dos tratamientos se asignaron alternativamente a cada uno de ellos. El estudio se patrocinó por el departamento de investigación médica de Gran Bretaña (Medical Research Council), que quiso conocer el fundamento del uso masivo de patulina. Y lo conoció; los datos fueron negativos.
La emergencia del concepto de placebo se remonta a finales del siglo XVIII, con el curioso estudio de John Haygart
La década de 1940 fue prodigiosa en lo que concierne al descubrimiento de los primeros antibióticos; y dramática porque fue testigo de la inicua, cruel e injusta Segunda Guerra Mundial. Los espectaculares resultados clínicos de la penicilina estimularon la búsqueda y desarrollo de nuevos antibióticos. Así, en los Estados Unidos Salman Waksman, trabajando en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, se encontró con la estreptomicina. En 1945 demostraría que este nuevo antibiótico curaba la tuberculosis en cobayas. Resulta llamativo que cuando se realizó este estudio habían pasado mil años desde que Avicena aconsejara en su Canon investigar una medicina en animales que luego se iba a estudiar en pacientes, caso de la tuberculosis en la cobaya, que dio paso al afamado estudio que comento.
En aquel tiempo, el tratamiento de la tuberculosis era a base de reposo en ambientes tranquilos. En Pabellón de Reposo, Camilo José Cela, que convivió con enfermos en un sanatorio de tuberculosis de la Sierra de Guadarrama, narra las vicisitudes de los pacientes que languidecen echados en sus hamacas. Las relaciones y los afectos, pero también las susceptibilidades y obsesiones aparecen a medida que la enfermedad avanza. Cuando se acercan sus últimos instantes, todos los pacientes se hacen más simples, más naturales, más sencillos, en una palabra, más humanos. Las páginas tiernas y desgarradoras de Pabellón de reposo conforman una novela redonda que don Camilo escribiera en 1943, su segunda novela tras el tremendo impacto que causó su primera, La familia de Pascual Duarte.
De la ingeniosa mente de Ronald Fisher surgió el concepto de la asignación aleatoria de los tratamientos, con su curioso experimento sobre la catadora de té.
En aquellos años de la Guerra y posguerra, se producían en Gran Bretaña 25.000 muertes por tuberculosis pulmonar, la mayoría adultos jóvenes, una verdadera catástrofe. Por ello, cuando se conoció el experimento de la estreptomicina en la cobaya con tuberculosis, se impulsó la realización del ensayo clínico que da título a este relato.
Austin Bradford Hill hizo un diseño de lo más sencillo, con un grupo de placebo y su tratamiento habitual, el reposo y otro grupo con reposo y estreptomicina. Ideó un innovador método de asignación aleatoria de los dos tratamientos invalidando el que se había utilizado hasta entonces de la asignación alternativa de los tratamientos. La asignación a cada paciente tuberculoso de uno de los dos tratamientos se hacía en sobres cerrados con un número y el nombre del hospital colaborador. El sobre asignado a cada paciente se elegía aleatoriamente, sin que el investigador y paciente conocieran si era placebo o estreptomicina.
Hubo una comisión externa para evaluar los resultados de las radiografías de tórax, cuyos miembros tampoco conocían si un determinado paciente había recibido el antibiótico o el placebo. Los resultados fueron muy positivos; por ejemplo, se observó una considerable mejoría en el 51% de los pacientes del grupo estreptomicina frente solo el 8% de los pacientes placebo. Estos resultados aparecieron en 1948 en una revista clínica que acababa de nacer, el British Medical Journal, que hoy goza de justa fama.
El estudio de estreptomicina y tuberculosis se convirtió en el referente metodológico para el diseño de ensayos clínicos aleatorizados
Quizás este estudio alcanzó tal éxito por la pluridisciplinariedad de los investigadores que participaron en el diseño y ejecución del mismo. Aunque el protagonista más destacado y al que se concede el mayor mérito fue Hill, hubo otros investigadores clínicos a los que hay que dar justo crédito. Por ejemplo, Marc Daniels, que contaba con experiencia previa en estudios multicéntricos sobre tuberculosis, participó en el diseño. Por su parte, D’ Arry Hart coordinó el estudio. Y Austin Bradford Hill, que había publicado una serie de artículos en la revista Lancet, los reunió en un libro sobre los principios del diseño y la estadística de ensayos clínicos. Este trío de buenas cabezas garantizaba el éxito del famoso y crucial ensayo clínico, que patrocinó el Medical Research Council británico.
El estudio de estreptomicina y tuberculosis se convirtió en el referente metodológico para el diseño de ensayos clínicos aleatorizados; de ellos fueron emergiendo estudios para explorar los nuevos antituberculosos que fueron apareciendo (PAS, isoniazida) y lo que fue más relevante, la combinación de fármacos para aumentar la eficacia y retrasar el desarrollo de resistencias a los tratamientos, así como el estudio de diversas pautas terapéuticas. Con estos estudios, J. Crofton y sus colaboradores alcanzaron el 100% de curaciones en la cátedra de enfermedades respiratorias y tuberculosis, en la Universidad de Edimburgo en Escocia. Allí acudieron investigadores de otros países para familiarizarse con el diseño metodológico de estos estudios.
Hoy los diseños y metodología del ensayo clínico se han diversificado y complicado sustancialmente. Pero el referente en investigación clínica continúa siendo el estudio de estreptomicina y tuberculosis de 1948: un ensayo clínico doblemente ciego, aleatorizado, comparado con placebo y multicéntrico, con un comité externo de seguimiento.