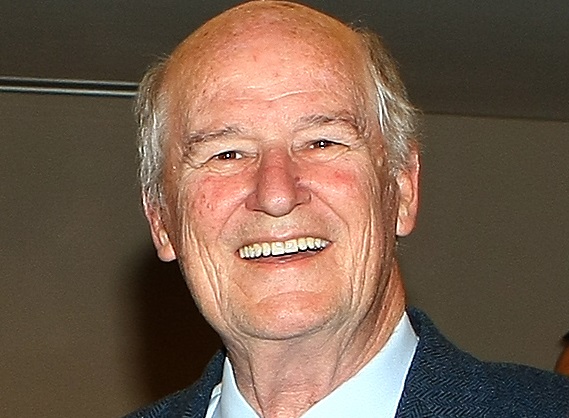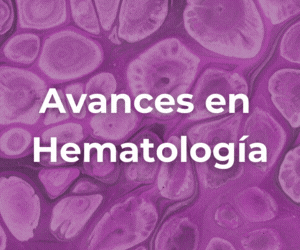..Antonio G. García. Catedrático Emérito de Farmacología de la UAM y presidente de la Fundación Teófilo Hernando.
Corría el año de 1967 cuando se me ocurrió adicionar al líquido que bañaba un corazón de cobaya aislado una minúscula cantidad de adrenalina. El corazón pareció volverse loco: su frecuencia de latido aumentó, como lo hizo su fuerza de contracción; pero lo más sorprendente fue la casi instantaneidad de tan asombrosa respuesta. Aquella tarde, en un laboratorio de la Complutense, supe que quería dedicarme a la investigación científica médica.
Cuando terminé la licenciatura y el doctorado de medicina fui a Nueva York, en donde sufrí y disfruté durante un trienio las dificultades y la belleza expectante del resultado de cada experimento científico. Era el método científico de Claude Bernard, la hipótesis que quería contrastar en el tejido, la célula o la enzima. Durante mi tercer año de posdoctorado, Robert Furchgott me ofreció un puesto de “Assistant Professor”; ello me abría las puertas a la investigación independiente y a una carrera científica neoyorquina. Pero en 1974 regresé a España, dejando atrás un camino por el que podía haber transitado, quizás más holgadamente que por el del pedregal de la universidad española.
Cuento aquí, en primera persona, mis vivencias sobre la práctica de la ciencia en la Universidad española, durante los últimos 50 años
Pero ¿qué me atraía de España? Esta pregunta parece una falacia; era español y quería regresar a un país cuya cultura había mamado desde el bachillerato: Cervantes, Galdós, Garcilaso, Clarín, Quevedo, Lope, Velázquez, Picasso, Calderón, Tirso, la catedral de Burgos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y los más prosaicos placeres de la tortilla de patata y cebolla, el jamón o la paella de la huerta de mi tierra murciana. También me atraían los españoles y su historia, una amalgama fantástica de íberos, fenicios, griegos, romanos, suevos, alanos, moros y cristianos. Y tiraba de mí la familia y la idea de compartir mi vida con los míos, mis paisanos, mis amigos, mi esposa y mis hijos.
Y me preguntaba ¿podré hacer ciencia en la Universidad de Valladolid, la primera en la que recalé a mi regreso de Nueva York en 1974? En la sexta planta de su centenaria Facultad de Medicina encontré grandes laboratorios vacíos de gente y de equipamientos. Tenía que subir a la azotea para cazar a lazo a un feroz gato salvaje, que saltaba peligrosamente sobre mi cabeza, antes de que lograra atraparle, le metiera en un saco de esparto y le anestesiara con una inyección de pentotal sódico con una gruesa aguja que atravesaba el saco y la piel abdominal del animal, para llegar al espacio peritoneal.
Luego tenía que llevarle al laboratorio, atarle a una mesa quirúrgica y disecar la glándula suprarrenal para, posteriormente, perfundirla con una bomba peristáltica, estimular el nervio esplácnico, colectar el líquido nutricio que fluía de la glándula y analizar después su contenido en adrenalina y noradrenalina. En Nueva York era más fácil; dejaba en el animalario una nota a Maurice y este hacía, menos la disección, todo el trabajo anterior.
En Valladolid me enfrentaba a una clase de 300-400 alumnos apiñados en un enorme salón de actos alargado, en donde me desgañitaba explicando el mecanismo de acción y la eficacia versus el riesgo de los antibióticos. En Nueva York daba clases prácticas a una docena de estudiantes de medicina, mostrándoles los efectos cardiovasculares de los digitálicos, la acetilcolina o la adrenalina, en el perro anestesiado.
En Valladolid me encontraba desconectado de la ciencia, que solo se transmitía en soporte de papel. A veces tardaba meses en recibir la separata de un artículo que me interesaba en el contexto de mi trabajo. En Nueva York disponía de una nutrida biblioteca (¡con fotocopiadora!) en el propio Departamento de Farmacología; pero si no encontraba algún artículo, subía a la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina, en donde encontraba todas las colecciones de revistas, desde sus orígenes.
La sociedad española, y por ende sus políticos, prefiere disfrutar de los avances científicos y tecnológicos de otros países; lo nuestro es medrar a costa de ellos
¿Se podía hacer ciencia en Valladolid en aquellos años 70 del siglo pasado? Con coraje, empeño, paciencia y determinación, desde luego que sí. A pesar de los escasos medios, equipamientos e infraestructuras. A esas virtudes del científico habría que añadir la de luchar por evitar el aislamiento y crear una mínima masa crítica. Fisiólogos, anatómicos, pediatras y farmacólogos nos pusimos de acuerdo para celebrar, en colaboración y turno rotatorio, seminarios semanales de investigación. Yo invité a algunos científicos de la Universidad del Estado de Nueva York con los que había trabajado, para estancias de semanas, fui reclutando a mis primeros jóvenes doctorandos y logré mi primer proyecto de investigación financiado por la entonces llamada CICYT, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
Luego, poco a poco, moví mi familia y parte del grupo a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), después a la naciente Universidad de Alicante y, finalmente, recalé de nuevo en la UAM, mi movimiento definitivo. Los ingredientes que catalizaron la actividad investigadora de mi grupo no variaron, se pueden resumir en uno: las ganas de sentir y vivir la belleza de la práctica científica, contra viento (la sociedad española da la espalda a la ciencia) y marea (la clase política española sigue fielmente a la sociedad que representa).
Dicho esto, me pregunto qué ha cambiado desde mi época vallisoletana hasta el 2020. Por ejemplo, el otro día, en Medicina de la UAM, el día de Santo Tomás era festivo para la docencia; pero los investigadores estábamos en los laboratorios. No hubo calefacción. El argumento es sencillo: ¿para qué existe una Facultad de Medicina? Para formar médicos, desde luego. Si no hay clase, no hay calefacción. Los laboratorios y sus investigadores no cuentan. ¿Se imaginan ustedes debatiendo un problema científico con tres Premios Nobel en un programa de la telebasura, que es la que transmite las conductas y modas a seguir por la sociedad española? Pues claro que no; no es comercial.
Y en el Parlamento Español ¿sería factible hacer un debate nacional por la ciencia, invitando a científicos serios de dentro y fuera de España? Ni pensarlo; interesan otras cosas, no la educación y la ciencia. La percepción de la relevancia de la ciencia no ha calado en la sociedad española, 50 años después de mi experimento con la adrenalina.
En los años 70 del siglo pasado, el editor de la revista ‘Science’ se preguntó si en ciencia, España sería otro Japón; 50 años después podemos responder que no
Cuando hacía mi posdoctorado en la Universidad de Nueva York leí un artículo del editor de la prestigiosa revista estadounidense “Science”, el doctor Philip H. Abelson, que titulaba así: “Spain, another Japan?”. Abelson se preguntaba si en esa época, en los años 70 del siglo pasado, España iba camino de convertirse en otro Japón. La pregunta se relacionaba con la rápida y espectacular industrialización de España en los años 60 que, por cierto, se hizo a expensas de tecnología extranjera, con dependencia absoluta de ella: no tenemos coches propios, ni equipamientos de laboratorios propios, ni medicamentos inventados en España, ni un largo etcétera.
Como España, Japón asimiló la tecnología extranjera pero, al contrario de España, luchó por mejorar dicha tecnología mediante el apoyo contundente a la investigación básica y aplicada. El resultado de esta política salta a la vista: no hay más que mirar las carreteras y las ciudades de todo el mundo, llenas de coches japoneses excelentes, o nuestros equipos de reproducción musical o los microscopios de nuestros laboratorios o las cámaras fotográficas que regalamos a nuestros hijos o… Este es el lógico resultado de que Japón cuente con 231 japoneses en la lista mundial de los científicos más citados y España solo con 17.
Son curiosas las últimas ideas del doctor Abelson en su editorial de 1973. Se preguntaba si sería viable a largo plazo la política de desarrollo emprendida por España, y si sería exportable a otros países en vías de desarrollo. Concluía que no, ya que esos países (en aquella época) no disponían de los crecientes ingresos por turismo que tenía España. Hoy continuamos apoyándonos en el turismo como si quisiéramos resignarnos a ser un mero país de servicios, al servicio de Europa. Abelson terminaba con la cantinela que todos hemos escuchado tantas veces: «Es triste que España desaproveche el mejor de sus recursos naturales, sus cerebros».
El “que inventen ellos” unamuniano, siempre difícil de interpretar, como el personaje mismo, no deja espacio para la esperanza a nuestros miles de jóvenes investigadores que hacen buena ciencia en el extranjero
Dichas estas “lamentaciones”, que no reflejan más que la realidad que he vivido desde que hace medio siglo hiciera el experimento de la adrenalina, siendo estudiante de medicina en la Complutense, solo me queda hacer una reflexión final. Hace unos días vi la estupenda película de Amenábar Mientras dure la Guerra, que se centra en los últimos meses de vida de don Miguel de Unamuno, en las primeras semanas de la toma de Salamanca por los Nacionales. Unamuno, el rector exiliado, el español de la duda, de sus crisis existenciales constantes, de su Cristo de Velázquez y de su San Manuel Bueno Mártir, que va a ver a los Franco para pedir ayuda para su amigo anarquista, cuando ya había sido fusilado.
El Unamuno retratado en su más honda batalla existencialista, vagando sin esperanza por las monumentales e históricas calles de Salamanca, solo, triste, abatido. ¿Fue este el estado que le llevó a pronunciar la fatídica frase «Que inventen ellos»? ¿Fue ese un síntoma de la sociedad acientífica española, que se conforma con un puñado de centros investigadores de excelencia y deja desamparadas a las buenas universidades, en donde se hace el 60% de la excelente, pero escasa ciencia española? Si don Miguel levantara la cabeza hoy, en 2020, se ratificaría con su frase, labrada en una enorme losa que se desploma sobre la ciencia española, ¡que inventen ellos!