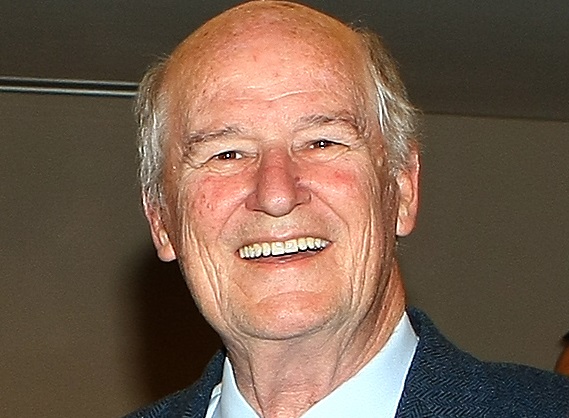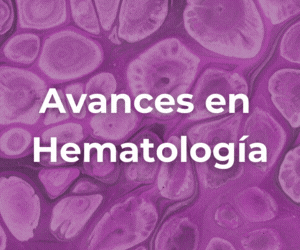..Antonio G. García. Catedrático Emérito de Farmacología de la UAM y presidente de la Fundación Teófilo Hernando.
Aquella mañana de febrero de 1998, verano en Brasil, me mecía en una hamaca suspendida entre dos columnas del porche de una acogedora casa de madera, construida en la ladera de una montaña selvática, una zona subtropical entre Sao Paulo y Río de Janeiro.
Contemplaba la exuberancia verde del valle y, en medio de aquel tranquilo espectáculo, trataba de entender el lenguaje de los pájaros; entre todos los cánticos destacaba un tono, agudo y rítmico, que semejaba el llanto de un martillo golpeando lenta y pausadamente un yunque. Así debía ser el paraíso de la vida retirada que añoraba Fray Luis de León, pensaba yo: «¡Qué descansada vida /la del que huye del mundanal ruido, / y sigue la escondida / senda, por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido».
Abraham, un ingeniero y Arón, un médico farmacólogo, me mostraban quedamente cada árbol y arbusto que llamaban mi atención
Pedro, el casero de la enorme finca (o «sitio», como la llamaban en Brasil), vino a verme con dos fuertes ramas que había cortado de sendos árboles y me preguntó cuál me gustaba más. Elegí la guatinga, siquiera por su nombre tan sonoro y desconocido para mí; la otra rama era de canela. Aproveché para preguntar a Pedro el nombre del pájaro que emitía aquel agudo sonido y me dijo que se trataba del araponga, un pájaro blanco y de cuello colorido, de unos 30 centímetros de largo. Cuando Pedro pulió la rama de guatinga y la dotó de una empuñadura en T, ya dispuse de un buen bastón para adentrarme en la selva.
Abraham Spith, que tenía otra casa 300 metros colina arriba, separada de la de Aron Jurkiewicz, en la que me encontraba alojado, apareció en pantalón corto, calzando unas gruesas botas. Cuando me vio con un bastón y un paraguas, me dijo con una risa irónica que, si llovía, el paraguas no me serviría de nada en la selva. Comenzamos el paseo y pronto rompió a llover, primero suavemente y luego con fuerza. El paraguas se rompió entre las ramas y pronto el agua invadió las botas, los pantalones, la camisa. A los pocos minutos ya daba igual.
Nuestros cuerpos habían entrado en comunión con la naturaleza, verde de samambias, azul de paneras cuyas flores atraían a cientos de colibrís, amarillo de floridas cigarreiras, colores blancos de cuaresmas, con un predominio del verde de plataneras nanica, masa, oro, plata, de palmito, cayú, maracuyá, carambola y piña.
En uno de mis viajes científicos a Brasil tuve un encuentro casual, en plena selva subtropical bajo una lluvia implacable, con una cobra Bothrops jararaca
El camino se hizo sendero y la grama, que crecía con ímpetu, obligaba a explorar la solidez del terreno que pasábamos, ayudándonos del bastón. Abraham, un ingeniero y Arón, un médico farmacólogo, me mostraban quedamente cada árbol y arbusto que llamaban mi atención, pues nunca los había visto en España; no nos importaba la lluvia, que resbalaba por nuestras caras formando ya parte de nuestro cuerpo. Agua por encima, por abajo, discurriendo veloz por arroyos cada vez más numerosos, a izquierda y derecha, conforme subíamos hacia las cascadas.
Al llegar a un caudaloso arroyuelo, Abraham y Aron lo saltaron en dos tiempos, apoyando un pie en una piedra. Yo me quedé un momento mirando los remolinos que el agua clara formaba al chocar con la piedra. Escuchaba su sonido cuando me quedé atónito al ver una serpiente de metro y medio de larga, con medio cuerpo sumergido en el agua y el otro sobre la piedra. Me quedé inmóvil, con el pie derecho en alto dispuesto a saltar y llamé a Arón y Abraham que rápidamente pusieron apellido a la serpiente: ¡una cobra Bothrops Jararaca!, exclamaron al unísono. Abraham intentó cogerla, pero Arón abortó tal acción temeraria ahuyentando a la serpiente con el bastón, que escapó rápidamente arroyo abajo.
Este hecho sorprendente, que podría haber resultado fatal de haber pisado la serpiente, nos proporcionó tema de conversación sobre la relación del veneno de la jararaca con el descubrimiento del primer fármaco del grupo de inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina (IECA), que tanta relevancia clínica han tenido y tienen en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, particularmente en la hipertensión arterial.
Este encuentro propició una conversación con Abraham y Aron, mis acompañantes en el paseo selvático, sobre la contribución del veneno de B. jararaca al descubrimiento del primer IECA, el captopril
A finales de los años de 1940, un inteligente científico brasileño, Mauricio Rocha e Silva, extrajo el veneno de la jararaca y lo puso en contacto con plasma humano. Demostró así que el tal veneno reaccionaba con las globulinas plasmáticas, produciendo un péptido al que llamó bradicina. En 1949, junto con sus colaboradores W.T. Beraldo y G. Rosenfield, publicó este hallazgo en la revista American Journal of Physiology.
Debido a su capacidad para contraer el músculo liso no vascular, de manera gradual y lenta, Rocha e Silva bautizó al péptido con el nombre de bradicina (del griego, movimiento lento). También en el citado artículo se incluyeron otros efectos notables del péptido a saber, una marcada vasodilatación, con extravasación de plasma y edema, hipotensión, broncoconstricción con dificultad respiratoria y dolor. Un cuadro que podría haber sufrido, en medio de la selva brasileña, de no haberme dado cuenta a tiempo de que la piedra que me iba a dar apoyo para saltar el arroyo estaba habitada por una Bothrops jararaca.
De la conjunción del veneno de B. Jararaca y el plasma humano surgió el péptido vasodilatador bradicina, identificado por el genial farmacólogo brasileño Rocha e Silva
El descubrimiento de Rocha e Silva despertó el interés por el estudio de los autocoides y la autofarmacología. Resultó sorprendente la demostración de un doble efecto de la enzima ECA: por un lado, degradaba la bradicinina a un péptido inactivo; y por el otro, catalizaba la síntesis de angiotensina II partiendo de angiotensina I. En los años de 1960, estos hallazgos propiciaron la hipótesis de que la inhibición de la ECA podría erigirse como una poderosa estrategia farmacoterápica para el tratamiento del paciente hipertenso.
Con este inhibidor (se pensaba) se reforzaría el efecto vasodilatador de bradicina al tiempo que se contrarrestaría el efecto vasoconstrictor de la angiotensina II. Sergio Ferreira, otro agudo investigador brasileño, sintetizó varios péptidos que inhibían la ECA. Estos péptidos no se absorbían en el tubo digestivo y no llegaron a la clínica. Pero sí que allanarían el camino que llevaron al descubrimiento del primer IECA, activo por vía oral.
La búsqueda de análogos de bradicina llevó al descubrimiento de péptidos inhibidores de la ECA por otro inteligente científico brasileño, Sergio Ferreira
Los péptidos se degradan en el tubo digestivo y, por tanto, había que transformarlos en un fármaco absorbible por vía enteral. Basándose en analogías con el dipéptido generado vía degradación de la angiotensina por la ECA, Cushman, Ondetti y sus colaboradores llegaron al captopril, el primer inhibidor de la ECA con utilidad clínica. Corrían los años finales de los años de 1970 cuando se abría un nuevo capítulo de la farmacología, el de los IECA para el tratamiento de la hipertensión arterial, 30 años después de la genial observación del profesor Mauricio Rocha e Silva sobre la bradicinina.
La búsqueda de análogos de bradicina llevó al descubrimiento de péptidos inhibidores de la ECA por otro inteligente científico brasileño, Sergio Ferreira. Estos péptidos y otros análogos de la angiotensina II llevaron, finalmente, al captopril.
Mauricio Rocha e Silva me confesó aquella noche que en España no solo se hacía buena ciencia, también se practicaba buen fútbol
Cuando en 1982 ya estaba en la clínica el captopril, yo me encontraba en Pirasununga, rodeado de cafetales, invitado por la Sociedad Brasileña de Farmacología para impartir una charla sobre neurotransmisión, en el marco de su congreso anual. Recuerdo que aquellos días se celebraba en España el campeonato mundial de fútbol. Las sesiones científicas se paralizaron para ver por televisión el partido de la selección brasileña contra no recuerdo quien.
Lo que si recuerdo es que la tragedia de su eliminación del campeonato duró tan solo unas horas. Tras el partido se reiniciaron las sesiones científicas y al anochecer, las «batidas» de pinga con coco o maracuyá hicieron sonar las guitarras y los dulces cantos brasileños, a la luz de la luna: «Maringá, maringá, / depois que tu partiste / todo aquí ficó más triste / que eu podría imaginar». Mauricio Rocha e Silva me confesó aquella noche que en España no solo se hacía buena ciencia, también se practicaba buen fútbol. Pero tuvimos que esperar aún dos décadas para que España ganara su primer mundial.