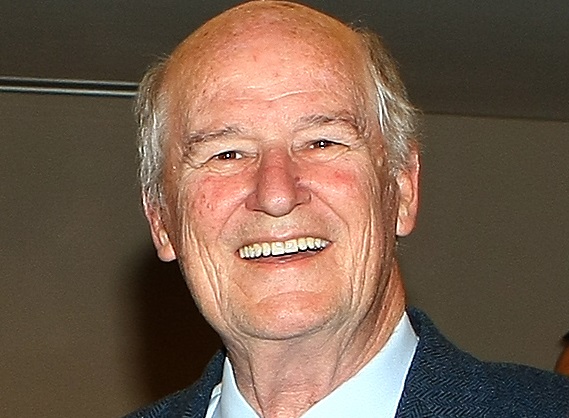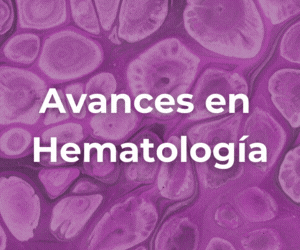..Dr. Antonio García García. Médico y Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Fundación Teófilo Hernando.
Siempre me ha gustado estudiar y escribir en la biblioteca. Era yo un quinceañero cuando hacía el bachillerato superior en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, ubicado junto al río Segura, en un elegante edificio con un claustro acristalado de corte renacentista. Mi joven profesor, don Juan Estremera, hablaba a los treinta alumnos de la clase acerca de escritores españoles y extranjeros, y nos hacía comentar algunos párrafos de sus narraciones más afamadas. Mi familia no estaba precisamente en situación de comprarme los libros que tenía que leer, por lo que recurrí a la biblioteca municipal de mi pueblo, Molina de Segura, a diez kilómetros de la capital. La biblioteca de mi pueblo consistía en un salón en forma de L, que ocupaba el primer piso del retén y sede de la policía municipal. El edificio estaba situado en el corazón del pueblo, la entonces llamada Avenida de José Antonio, más conocida por los vecinos como la Carretera de Madrid, o simplemente, la Carretera.
Siempre me ha gustado estudiar y escribir en las bibliotecas
Las paredes de aquella L estaban cubiertas por estanterías repletas de libros y en el centro había unas cuantas mesas con sillas. Cerca de la entrada, a la que se accedía por una empinada escalera, trabajaba Araceli, la bibliotecaria, una agradable joven rodeada de libros nuevos y viejos, que organizaba, imagino, a su manera. Cuando volvía del instituto, iba algunas tardes a la biblioteca para hacer los comentarios de texto que nos había pedido don Juan. Obviamente, el comentario de algunos fragmentos de la obra magna de la lengua castellana, Don Quijote de La Mancha, eran ejercicios ineludibles. Uno de aquellos párrafos rezaba así: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres». Visto con la perspectiva de 1960, cuando en España vivíamos en pleno apogeo de una dictadura, resulta curioso que el profesor Estremera nos pidiera que habláramos de “La libertad en el Quijote”.
En otra ocasión, don Juan nos pidió que comentáramos otro fragmento del Quijote, que no tiene desperdicio. Reza así: «Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer bien y combatir la injusticia donde quiera que estén». Unas ideas que ayudan a ser persona, válidas hace cuatrocientos años y ahora.
En mi pueblo, Molina de Segura, cuando era un quinceañero, descubrí en su biblioteca a literatos famosos y la fascinante historia de la anestesia quirúrgica
Una tarde se me ocurrió ir más allá de los comentarios de texto que nos pedía nuestro profesor de literatura, y comencé a curiosear por las estanterías de la biblioteca de mi pueblo. Topé con la novela de Fiódor Dostoyevski “Crimen y castigo” y pregunté a Araceli si podía sacar de la biblioteca el libro. Me dijo que debía hacerme un carnet con mi fotografía, que creo me costó 5 pesetas. Cuando inicié la lectura de la novela y vi el miserable retrato del estudiante Rodió Raskólnikov, y su lucha contra su conciencia tras asesinar a la vieja prestamista, confieso que me enganchó de tal manera que ya no podía parar; me quedaba junto al fuego de mi vieja casa de la calle San Marcos hasta altas horas de la noche. Afortunadamente, la leí en unas vacaciones de Navidad y no alteró mis compromisos académicos con el bachillerato superior.
Pronto me aficioné a recorrer las estanterías de la biblioteca de mi pueblo. Tropecé un día con un voluminoso libro sobre “Historia de la cirugía”, cuya lectura me fascinó. Quedé particularmente impresionado con el relato de los complicados orígenes de la anestesia general, el óxido nitroso, el éter y el cloroformo, cuyas propiedades analgésicas e hipnóticas se descubrieron casualmente a medados del siglo XIX, en los Estados Unidos. Estaba yo haciendo el preuniversitario y barajaba el camino a seguir. Quizás la lectura de este libro me condujo a la carrera de Medicina, cuyos estudios inicié en 1963 en la madrileña Universidad Central, hoy llamada Complutense. Debo mucho a la biblioteca de mi pueblo, Molina de Segura, que me permitió abrir los ojos de mi infatigable curiosidad a un mundo de sueños y promesas.
Estudiando medicina en la madrileña Universidad Complutense descubrí el verdadero placer de pasar horas y horas en la biblioteca pública “José de Acuña” en la Gran Vía
Cuando era estudiante en la Facultad de Medicina acudía a la biblioteca para consultar algunos libros de texto. Ocupaba un espacio enorme en la planta baja, al fondo y la derecha del gran vestíbulo de mármol de la Facultad. Había que competir con otros estudiantes por los libros y encontré aquel ambiente poco acogedor para el estudio. En los primeros cursos de Medicina vivía en pensiones cerca de la Plaza de Callao, que utilizaba solo para pernoctar pues no reunían condiciones para el estudio. No recuerdo como descubrí la biblioteca pública “José de Acuña”, sita en la primera planta de un gran edificio, el número 45 de la Gran Vía. Quizás mi compañero de curso y amigo desde entonces, el excelente internista José Luis Aranda Arcas, fue quien me condujo a este estimulante lugar de estudio, en donde me refugiaba muchas tardes durante los tres cursos preclínicos de medicina.
La biblioteca José de Acuña solía estar muy frecuentada por jóvenes estudiantes. A la entrada había un mostrador y junto a él, los ficheros de los libros. Solía pedir cada tarde el Testut, probablemente la magna obra de la anatomía. Intentaba complementar los apuntes que había tomado por la mañana en la clase del profesor Luis Gómez Oliveros, y que reescribía en limpio por la tarde. Otro tanto ocurría con la fisiología de Lehninger, la histología o la bioquímica.
La biblioteca daba a la Gran Vía y desde sus ventanales se observaba el bullicio de las gentes y los coches. En la acera de enfrente había una sala de fiestas, o algo así, con luces de colores en la puerta que, por la noche, llamaban mucho la atención. Pero nunca entré; la curiosidad se disipaba con la escasez de mis recursos económicos. A media tarde, José Luis Aranda, Eugenio Marquina y otros compañeros de curso, salíamos a tomar un café para continuar nuestros estudios hasta las 9 de la noche, hora en que cerraba la biblioteca.
La fachada lateral de la biblioteca daba a la angosta calle de Silva; había en esa calle una vaquería y, cuando podía pagarlo, tomaba un gran vaso de leche y un chocolatero, un bollo alargado relleno de crema. Durante varios días observé a dos chicas morenas bien parecidas que hacían traducciones del latín y se sentaban en mesas cercanas a la mía. Yo escuchaba los comentarios que cuchicheaban sobre sus estudios y una tarde me atreví a acercarme a ellas con el ruego de que me ayudaran a interpretar algunos nombres anatómicos que había copiado del Testut, sobre huesos y músculos del esqueleto humano. Fue una buena excusa para “ligar” ya que, supuestamente, dieron credibilidad a mi ignorancia de la lengua de Cicerón. Estrella y Mariluz, que así se llamaban, cursaban estudios de filosofía y letras, rama de pedagogía, en la Universidad Complutense. Un día invité a Estrella a tomar un café con leche y un chocolatero en la calle Silva, un verdadero despilfarro para mi sufrida economía. Así empezó un noviazgo y más tarde un matrimonio que dura hasta hoy, 55 años después; el latín, el chocolatero y la biblioteca José de Acuña fueron los culpables de esta fructífera, duradera y fantástica relación de amistad y amor.
Cuando hacía mi posdoctorado en Nueva York, quedé fascinado ante la grandiosidad de la biblioteca de la Facultad de Medicina. Quería llevarme aquella biblioteca fotocopiada a España, cosa que hice con una abultada colección de artículos científico-médicos clásicos
Finalizada mi licenciatura en Medicina y el doctorado, mi siguiente refugio bibliotecario lo hallé en la Facultad de Medicina que la Universidad del Estado de Nueva York poseía en Brooklyn. En esa Facultad hice mi posdoctorado. El primer día que fui a la biblioteca para consultar unos artículos científicos, y quedé impresionado por la grandiosidad del lugar. Tenía colecciones completas de revistas de ciencias básicas y clínicas, que cogía trepando por unas altas escaleras móviles. Todos los libros de ediciones antiguas y más modernas se encontraban en aquellas estanterías, muy bien organizadas y catalogadas. Acudía a los ficheros de tarjetas de cartón y buscaba allí la ubicación del libro o revista cuyas páginas deseaba fotocopiar con una tarjeta que me había proporcionado el Departamento de Farmacología.
Mi primera impresión al entrar en la biblioteca neoyorquina y sumergirme plenamente en aquel mundo de sabiduría médica, fue la de relacionarla con la grandeza de la desaparecida biblioteca de Alejandría, creada pocos años después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno en el año 331 antes de Cristo. Esta afamada pero ignota biblioteca compiló todo el saber humano de todas las épocas y países entonces conocidos, una suerte de vasta colección cuya destrucción, atribuida a romanos, cristianos, judíos o musulmanes, privó a la humanidad de una gran parte de los saberes de la Antigüedad.
El propio Departamento de Farmacología neoyorquino disponía de una biblioteca mucho más pequeña, pero que contenía unas cuantas colecciones de revistas, desde sus orígenes. Por ejemplo, la revista inglesa “The Journal of Physiology”, en donde se publicaron los clásicos trabajos sobre neurotransmisión en el sistema nervioso autónomo de Henri Dale, Otto Loewi, Bernard Katz, Ricardo Miledi o José del Castillo, en el periodo de 1914 a 1960. Los fotocopié todos y me los traje a España en dos grandes y pesados cajones de madera. En aquella pequeña biblioteca pasé muchas horas consultando bibliografía, asistiendo a seminarios impartidos por científicos invitados o siguiendo un curso sobre teoría de receptores farmacológicos impartido por el doctor Robert F. Furchgott, a la sazón director del Departamento.
En Alpedrete, en la sierra madrileña, encontré en su coqueta biblioteca municipal el sosiego y el estímulo necesarios para el trabajo, rodeado de libros y de jóvenes estudiantes
Una biblioteca tiene que ser acogedora. En la más visitada de mi camino vital durante más de 30 años, la de Alpedrete, en la sierra madrileña, me suelo sentar en una especie de palco corrido que, desde el primer piso, domina lo que podríamos llamar el “patio de butacas”. Mi mesa (quiero decir, la mesa de la biblioteca en que me suelo sentar) está al final del pasillo y, por ende, en una zona transitada escasamente por curiosos que vienen a ojear los libros de narrativa que me rodean. Estos centenares de libros, como los del resto de la biblioteca, están muy bien catalogados por autores, temáticas, estilos literarios y fechas. A veces también yo las ojeo, pero es raro que pida prestado un libro para llevármelo a casa, pues allí tengo centenares de libros que todavía no he leído ni leeré. La extensión del tiempo es la que es.
Acudo a la biblioteca los días que no voy a Madrid; ahora con más frecuencia desde que alcancé el estatus de jubilado profesor emérito y voy más infrecuentemente a la capital. La biblioteca de Alpedrete es como un imán para mí. Busco estímulos para el estudio y la escritura y encuentro allí, de vez en cuando, algún que otro kilo de inspiración. Mis vecinos suelen ser jóvenes estudiantes de bachillerato o universitarios, siempre respetuosos, guardando silencio estricto y trabajando con sus ordenadores, libros y apuntes. El sábado por la mañana suele haber poco ambiente estudiantil; sin embargo, los días de trabajo la biblioteca de Alpedrete suele estar más concurrida. Y se encuentra prácticamente llena en vísperas de exámenes.
La biblioteca posee también un recinto acristalado para actividades de los niños, cuentacuentos sobre todo. No me molestan; más bien al contrario, pues oigo los cuentos como acompañamiento que me ayuda a sentir el latido de la vida, de la cultura, del aprendizaje, de la devoción por el estudio, y el esfuerzo de niños, jóvenes y mayores. Y hay otro cubículo también acristalado con sillones generalmente ocupados por lectores añosos que van allí a devorar la prensa de cada día. Además de estos dos espacios ubicados en la planta baja, hay otras dos salas de estudio y una pequeña sala para trabajos en grupo, sitas en la planta alta. Allí suele reinar el silencio más estricto. Tampoco me molestan los ensayos que, en el salón de actos del Centro Cultural, realizan los músicos de la banda de Alpedrete; los sonidos del clarinete, la trompeta y el saxofón se oyen lejanamente en la sala de lectura, y alegran la mañana de los sábados.
Pero la moderna y estética biblioteca alpedretense diseñada por don Carlos Royo, no fue siempre así. Cuando con mi familia fuimos a vivir a Alpedrete en 1988, la biblioteca se ubicaba en una pequeña casa de piedra con el tejado de pizarra típico de la sierra madrileña. En el frío invierno nos calentábamos con una estufa de carbón y leña. A pesar de aquellas estrecheces, pasé en aquel pequeño refugio muchas horas, pues la bibliotecaria, doña Celia García, la tenía muy cuidada y decorada con gusto. Esta buena organización la continuó Celia en la nueva biblioteca hasta su jubilación.
También en el madrileño Hospital Universitario de La Princesa encontré un buen refugio para el estudio y la escritura en su pequeña biblioteca, que se tragó internet
En la primera planta del Hospital Universitario de La Princesa había una pequeña, pero agradable, biblioteca en donde reinaba el silencio. Desde el Servicio de Farmacología Clínica, ubicado primero en la novena planta y luego en la séptima, bajaba a la biblioteca y me sentaba en una mesa redonda de estanterías con revistas médicas, al fondo de la misma. Allí, tranquilamente, buscaba los artículos con enfoques farmacoterápicos en revistas tan emblemáticas como el “New England Journal of Medicine”, el “British Medical Journal” o JAMA. De estas y otras revistas lograba ideas para escribir los avances farmacoterápicos, generalmente en forma de editoriales, para las revistas “Prescripción de Fármacos”, cuya edición iniciamos el doctor Francisco Abad y yo en La Princesa, para la revista “Actualidad en Farmacología y Terapéutica”, editada por la Fundación Teófilo Hernando en colaboración con la Sociedad Española de Farmacología y para otras revistas médicas de divulgación científica. También me refugiaba en aquel rincón para avanzar en la redacción de algún manuscrito con resultados experimentales de mis laboratorios, en La Princesa y en la Facultad de Medicina. Un día bajé a la biblioteca y la encontré cerrada para siempre. Si la biblioteca de Alejandría la destruyó un pavoroso incendio, la del Hospital de La Princesa la cerró internet y la presión para conseguir espacios con otros usos. Ahora manda Google, el telefonillo y el ordenador: la conversación con máquinas y no con libros. Pero estas máquinas no podrán nunca sustituir a la biblioteca física, un espacio de estudio en donde niños, jóvenes y mayores disfrutemos de la lectura y el estudio en compañía de otros muchos aficionados a la biblioteca. La Princesa y cualquier hospital deberían tener su biblioteca como centro neurálgico de los saberes médicos y el estudio.
En mi casa tengo una preciosa biblioteca de caoba, repleta de libros de medicina preclínica y clínica, cuadernos de laboratorio, una mesa robusta y un cómodo sillón que Estrella me regaló años ha. La biblioteca da al jardín y a una terraza con tiestos de flores, con maravillosas vistas a grandes árboles y un sol que la penetra por el este en la mañana y por el oeste al atardecer. Tengo también bibliotecas de cultura, narrativa, poesía, viajes… esparcidas por toda la casa, en el rincón de la chimenea, en la terraza, en el comedor, en varios dormitorios. Cientos de libros que mi familia y yo hemos ido acumulando años tras año, década tras década. Quizás no exagero si concluyo que mi casa es toda ella una biblioteca, con algún espacio para vivir.
Pero cosa curiosa; si contara las horas de estudio y escritura que he pasado en mi biblioteca y las que he vivido en las bibliotecas públicas y en las de los centros en los que he trabajado, ganaban por goleada estas últimas. Creo que la explicación de esta aparente paradoja, la comodidad del hogar frente a la incomodidad de las bibliotecas que he frecuentado durante más de medio siglo, reside en un solo dato: en casa no tengo enfrente, a mi derecha o a mi izquierda, a jóvenes estudiosos que sirvan de estímulo. Y quizás también a un segundo dato complementario: en casa tengo muchas actividades alternativas al estudio: cuidar el jardín, arreglar una persiana, organizar trastos y libros, poner a punto la piscina y mantenerla limpia durante el verano… En suma, la biblioteca ha sido y es mi refugio; despierta en mí la creatividad y las ganas de escribir y estudiar.