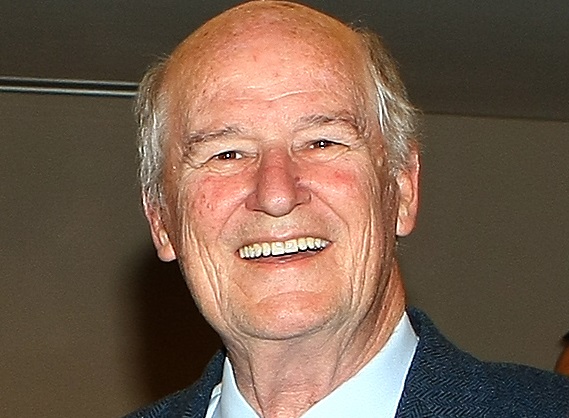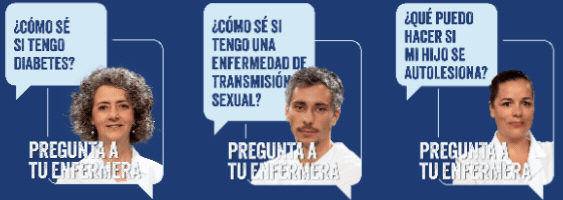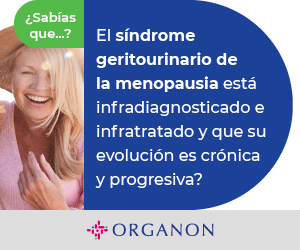..Antonio G. García. Catedrático Emérito de Farmacología de la UAM y presidente de la Fundación Teófilo Hernando.
“Al entrar en el laboratorio de André Lwoff en el Instituto Pasteur, me encontré en un universo desconocido. Un universo hecho de imaginación sin límite y de crítica sin fin, donde el juego consistía en inventar continuamente un mundo posible, o un pedazo de mundo posible, para cotejarlo con el mundo real. Hacer experimentos equivalía a dar curso a todas las ideas que se me ocurrían. Era como no parar de fabricar nuevas “lucecitas”. Cada mañana iba corriendo al laboratorio para poner en marcha mis experimentos. ¡Qué bulimia! ¡Qué delirio! Como un chiquillo que acaba de recibir un regalo inesperado. Con las bacterias y sus virus, sobre los que estaba trabajando, preparábamos un experimento por la mañana. Lo realizábamos por la tarde. Al día siguiente por la mañana teníamos el resultado. Justo a tiempo para preparar otro experimento que se realizaba durante el día, y así sucesivamente. Un ritmo endemoniado, una carrera sin fin, una persecución enloquecida del mañana. Las preguntas y la manera de formularlas importaban más que las respuestas, pues en el mejor de los casos la respuesta obligaba a plantear nuevas preguntas. Un sistema de estimular la expectación. Como una máquina de fabricar porvenir. Para mí, ese mundo de preguntas y de provisionalidad, esa caza de la respuesta pospuesta siempre hasta mañana, era la euforia. Vivía en futuro. Esperaba el resultado del día siguiente. Había hecho de mi ansiedad mi profesión”.
En su libro autobiográfico “La estatua interior” el Nobel François Jacob retrata certeramente la naturaleza apasionada del quehacer científico
Este fragmento lo he tomado del libro “La estatua interior”, una autobiografía de François Jacob. Me lo regaló la doctora Rosario Maroto, quien hizo su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, luego pasó unos años en mi laboratorio haciendo su posdoctorado y, más tarde, se afincaría en la Universidad de Galveston, Texas, en donde ha desarrollado su actividad académica y científica. Es un libro que atrapa desde sus primeras páginas. Y, cuando esto ocurre, esperas impaciente el tiempo de lectura nocturna que invita a meterse en la piel de los personajes y a “vivir” con ellos sus aventuras. El libro de Jacob me recuerda al de otros científicos y escritores que tuvieron la tentación (afortunadamente) de plasmar sus acertadas palabras en libros como “Vivir para contarlo” (Gabriel García Márquez), “El mundo visto a los 80 años” (Santiago Ramón y Cajal) o “Confieso que he vivido” (Pablo Neruda).
Jacob habla en su libro, con admiración, de la inteligencia y perspicacia de colegas que trabajaron junto a él (Monod, Lwoff, Wollmam) y de otros contemporáneos que desarrollaron su labor en otros laboratorios europeos o norteamericanos (Luria, Watson, Crick, Perutz, Kendrew, Delbrück, Lederberg). Describe con trazos ligeros, con naturalidad, sus recuerdos infantiles, el carácter de sus abuelos, el de sus padres, el de algunos de sus amigos y sus primeros escarceos amorosos. Dedica un tercio del libro a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial (era judío, y luchó en primera línea de fuego en distintos frentes, sufriendo graves heridas), analizando el impacto que estos acontecimientos dejaron en él y en la sociedad francesa. Pero todo ello lo describe sin asomo de vanidad, con una sencillez propia de una persona dotada de inteligencia lúcida. La segunda parte del libro la dedica a describir esa década tan productiva del Instituto Pasteur; es una especie de novela policíaca, en donde el detective (Jacob) intenta juntar las piezas del rompecabezas de la conjugación y la genética bacterianas.
El planteamiento de un problema y la búsqueda de su solución es un ejercicio intelectual que nos sumerge en un círculo virtuoso sin fin
Conozco otra historia que también refleja la apasionada experiencia del quehacer científico. La leí en un opúsculo de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, titulado “Ser un científico” y publicado en 1989 en la revista de la Academia:
“Corría el año 1937 cuando, en su laboratorio de la estadounidense Universidad John Hopkins, el joven Tracy Sonneborn buscaba las condiciones precisas para que dos tipos de paramecios formaran una especie de puente por el que pudieran intercambiar material genético. Durante varios meses, Tracy había estado mezclando varias parejas de paramecios utilizando los más variados medios de incubación, sin resultado alguno. Tras una jornada de trabajo agotador y, cuando a altas horas de la noche se preparaba para irse a casa, mezcló una última pareja de paramecios que comenzaron a conjugarse entre sí y a formar agregados. Presa de una excitación rayana en el delirio buscó por los desiertos laboratorios a algún colega para compartir con él tamaño acontecimiento. No encontró a nadie. Corrió al vestíbulo del edificio y arrastró al vigilante hasta el microscopio para que observara la espectacular reacción. Es probable que el vigilante creyera que el joven biólogo sufría un ataque de locura y que no entendiera la importancia del experimento de Tracy Sonneborn, que abrió la puerta al estudio de la genética de organismos unicelulares protozoarios”.
En sentido parecido se expresaba el profesor Severo Ochoa con el resultado de un descubrimiento relacionado con la oxidación del NADPH:
«Pocas veces he sentido una emoción en mi vida igual a aquella que se produjo al ver la aguja del espectrofotómetro moverse en la dirección correcta (indicando oxidación del NADPH) cuando añadí una gota de solución de bicarbonato conteniendo CO2 a una mezcla de dehidrogesasa isocítrica, alfa cetoglutarato, NADPH e iones manganeso. Recuerdo que salí del pequeño cuarto en que estaba el espectrofotómetro, gritando: Venid, venid a ver esto. Mi entusiasmo me había hecho olvidar que eran las nueve de la noche y que en el laboratorio no quedaba nadie».
También Severo Ochoa animaba a los jóvenes a dedicarse a la ciencia: «Si os gusta la ciencia, haceros científicos; la ciencia llenará vuestra vida»
El Premio Nobel de Fisiología o Medicina Erwin Neher sostuvo una reunión con una veintena de doctorandos y posdoctorandos del Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento y el Departamento de Farmacología y Terapéutica (Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid). Desde el Instituto Max-Planck de Biofísica de Membranas de Gotinga, Erwin había venido a mi laboratorio para hacer unos experimentos electrofísicos sobre corrientes de calcio, impartir un seminario de investigación sobre su trabajo relacionado con señales de calcio y exocitosis y celebrar una conversación informal con los aspirantes a hacer una carrera científica.
Dispuestos en un círculo, los contertulios formularon varias preguntas que Erwin fue contestando dese su experiencia personal. Cuando un joven investigador le manifestó las dificultades inherentes a la carrera científica y la incertidumbre de encontrar salidas profesionales en España, tras largas estancias en el extranjero, el profesor Neher no dudó en responderle en los siguientes términos: “La práctica de la ciencia es tan emocionante y atractiva que te incita a realizarla con pasión; la solución de una pregunta abrirá la puerta a otras que, en círculo virtuoso, te atrapará para siempre». Y el Nobel Severo Ochoa decía algo parecido, según leí en el museo dedicado a él en Luarca, su pueblo asturiano natal: «Si os apasiona la ciencia haceros científicos. No penséis lo que va a ser de vosotros. Si trabajáis firme y con entusiasmo, la ciencia llenará vuestra vida”.
La ciencia no es básica o aplicada; es buena o mala
El quehacer científico engancha y la actividad del investigador no tiene fecha de caducidad. Dos ejemplos: (1) El Nobel Robert F. Furchgott descubrió el óxido nítrico cuando tenía 70 años; estuvo trabajando en el laboratorio al menos hasta los 80 años; (2) también François Jacob continúo pensando diseños experimentales tras su jubilación, como describe maravillosamente en el último párrafo de su libro “La estatua interior”: «Empezó a nevar de nuevo en los jardines de Luxembourg. La luz lucía, con matices blanco sucio que se tornaban gris oscuro. Como si estuvieran replegando el día para guardarlo dentro de su caja. Para que saliera la noche, con sus obsesiones, sus sueños, sus terrores. Cuando salí del parque, se me ocurrió de repente un experimento que se podría hacer sobre la división celular. Un experimento bastante sencillo. Bastaba con…».
La pasión puede despertarla cualquier acontecimiento que nos es humano, no es exclusiva de la práctica científica. Y creo que es más enriquecedor vivir con sus espinas que pasar por la vida sin experimentarla, como certeramente cantaba don Antonio Machado: “Yo voy soñando caminos / de la tarde. ¡Las colinas / doradas, los verdes pinos, / las polvorientas encinas!… / ¿Adónde el camino irá? / Yo voy cantando, viajero / a lo largo del sendero… / —la tarde cayendo está—. / En el corazón tenía / la espina de una pasión; / logré arrancármela un día: / ya no siento el corazón. / Y todo el campo un momento / se queda, mudo y sombrío, / meditando. Suena el viento / en los álamos del río. / La tarde más se oscurece; / y el camino que serpea / y débilmente blanquea / se enturbia y desaparece. / Mi cantar vuelve a plañir: / Aguda espina dorada, / quién te pudiera sentir / en el corazón clavada”.